 |
| Oficiales norteamericanos inspeccionando la Virgen de Brujas, en el interior de la mina de Altausseen, el 9 de junio de 1945 (Fotografía tomada de Archives of American Art) |
 |
| MIGUEL ÁNGEL. Tondo Doni (1503). Galería Uffizi, Florencia |
El clasicismo de Miguel Ángel, escribe Argan, "no se propone tanto imitar o emular a la antigüedad, cuanto encontrar la síntesis y la continuidad profunda entre la espiritualidad sublimada del antiguo y la espiritualidad cristiana o medieval, mucho más atormentada y dramática". En Miguel Ángel esto se traduce, en primer lugar, en la mesura o proporción, una idea que tiene su origen en Aristóteles. Es aquí donde reside la belleza, definida por Alberti como armonía entre las partes, de manera que a una obra de arte es imposible añadirle ni restarle nada sin que este proceso atente contra la belleza. Un segundo rasgo del clasicismo sería el sometimiento de la expresión de las emociones en el arte, evitando cualquier tipo de gesticulación o exteriorización dramática del dolor. Un tercer aspecto a considerar sería, finalmente, el número de figuras de las composiciones, que debía ser muy pequeño, porque como decía igualmente Alberti es eso lo que hace aumentar el valor de una obra de arte. Estos principios fueron, sin duda, los que dominaron la producción de Miguel Ángel hasta el descubrimiento del Laooconte en Roma en el año 1506.
 |
| MIGUEL ANGEL. Virgen de Brujas (h. 1504) Iglesia Nuestra Señora de Brujas |
Es interesante la relación que el autor establece entre ambas figuras. Miguel Ángel no plantea ningún tipo de apoyo sólido para el pequeño Jesús, no recurre por ejemplo a las manos de María para sujetarle o abrazarle, como pudiera ser habitual en este tipo de representaciones. Simplemente la mano izquierda de la Virgen se une con la de Jesús, como si se uniese la naturaleza divina y humana, en lo que aparentemente pudiera ser un gesto de ternura. Sin embargo, esa lejanía de la madre y ese mínimo contacto, que encontramos también en otras obras de esta época en Miguel Ángel, hay quien las considera como un reflejo inconsciente de su propia infancia, que no debió ser fácil. Al poco de nacer, sus padres le entregaron a una nodriza de una familia de picapedreros, los Topolino, con los que vivió hasta que cumplió los diez años, quizá porque era una costumbre entre las familias adineradas de la época, como piensan algunos; o quizá por la salud enfermiza de su madre, que ya tenía que ocuparse del hermano mayor. Fuese uno u otro el motivo, el caso es que los contactos con su madre, que falleció cuando él tenía seis años, se limitaron a algunos breves encuentros con motivo de alguna dolencia o el nacimiento de un nuevo hermano. Cuando regresó al hogar familiar, le recibieron sus cuatro hermanos, que le consideraron como una especie de intruso, y una fría madrastra con la que su padre había vuelto a casarse. Parece que el único cariño que recibió fue el de su abuela paterna Monna Alexandra. Quizá fue ese abandono materno, como sugiere Cornide, lo que llenó de rabia al genio florentino.
.JPG) |
| MIGUEL ÁNGEL. Virgen de Brujas (detalle) |
Sin duda, Miguel Ángel nos dejó en la Virgen de Brujas, un magnífico ejemplo de la síntesis del sentimiento cristiano y del culto por la belleza formal del Renacimiento italiano, en el que se puede apreciar, dice Argan, como queda atrás el arte familiar y detallista del Quatrocento, en favor de otro más total e integrador, que es "la nueva manera en que la iconografía tradicional se presta para hacer posible el juego de serenidad, majestad y contención clásicas entendidas a la manera del Cinquecento".
Bibliografía:
- ARGAN, G.C. (1999): Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Madrid, Ed. Akal
- CAFERATTA, M. S.(2008): "El poder evocador de la obra de arte. La última Piedad de Miguel Ángel a la luz de algunas ideas de Romano Guardini". En Jornadas Guardinianas. Homenaje a Romano Guardini en el 40 aniversario de su muerte. Buenos Aires.
- CORNIDE CHEDA, E. (1999): El genio creativo y la 'terribilitá' en los primeros años de Miguel Ángel. Santiago de Compostela
- MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, L. (2013): "Presentimiento de lo extraordinario". En Revista Europea de Investigación en Arquitectura, 1, pp.102-113
- MÜNTZ, E. (2011): Miguel Ángel. Ed. Parkstone International
- NARDINI, B. (2010): Michelangelo. Biografía de un genio. Milán, Giunti Ed.
- PÉREZ, A. (1964): "Clasicismo y conciencia de finitud existencial en la obra de Miguel Ángel". En Anales de la Universidad de Chile, 132, pp. 96-136
- ZIEGLER, J. (1995): "Michelangelo and the Medieval Pietà: The Sculpture of Devotion or the Art of Sculpture?". En Gesta, vol. 34, nº 1, pp. 28-36



.jpg)



















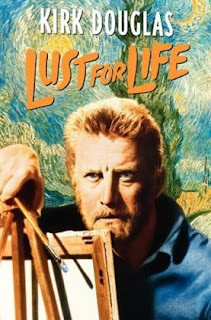














.+Imperio+Nuevo.jpg)












































