Contaba hace unos días que de la novela de Lourdes Ortiz, Las manos de Velázquez, lo que más me gustaban eran las descripciones y análisis de algunas obras, personajes y situaciones históricas, que ponía en boca de sus protagonistas, con un tono coloquial y desenfadado, no exento de rigor. Como lo prometido es deuda, aquí dejo una muestra.
"Pensándolo bien hay una cierta ironía en el Apolo radiante que da la noticia. Una especie de tranquilidad ofensiva. Él viene con la luz, deslumbra por su claridad y su postura es tranquila, sin aspavientos, viene de otra esfera, una aparición repentina que irrumpe en medio del fragor del trabajo, del sudor de los hombres con el pecho musculado y descubierto. Es como si de pronto, después de tantas veces contemplado, el cuadro de la Fragua se abriera ante tus ojos. Una película de acción donde un fotograma acaba de congelarse y tú interpretas cada gesto suspendido: los aprendices, los peones son muchachos que escuchan al mismo tiempo que el tipo maduro, más delgado abre los ojos desmesuradamente, unos ojos redondos de incredulidad. Está paleto, desarmado, tal vez acomplejado por el brillo del otro, su parsimonia, un dios que baja de las alturas sin esfuerzo, mientras él está allí dale que dale, con el calor de la fragua y sobre su cabeza, en vez de cuernos, las armaduras que ha forjado, armaduras para la guerra, para el soldado. Es como si fuera una broma o un insulto: coronan su cabeza las mismas armaduras que precisamente el guerrero por excelencia acaba de quitarse en otro espacio para gozar en el lecho con una Venus respondona, espléndida.
 ¿Cómo se atreve Apolo a contarle en voz alta delante de sus hombres que ella se está revolcando con Marte? ¿Cómo tiene la desvergüenza de dejarle en ridículo ante ellos? Convertido de un plumazo en un hazmerreír para los suyos, más jóvenes que él, pendientes siempre de sus fallos, de sus meteduras de pata. Él, patrón que sabe hacerse respetar, obedecer con mano de hierro, guantelete de acero bien templado. ¿Cuántas veces se habían burlado del maestro a sus espaldas, del viejo verde ante la galanura de la esposa, ante su juventud? ¿Cuántas veces se les habrán ido los ojos tras sus curvas opulentas? ¿Cuántos comentarios mordaces habrán hecho a su costa? ¿Cuántas risitas cómplices intercambiadas? Y es posible que alguno de ellos, el más joven tal vez -cuerpos hercúleos modelados por el trabajo, hermosas piernas bien formadas, brazos poderosos, espaldas firmes, bien torneadas- haya gozado de los favores de una esposa demasiado tentadora, demasiado oferente. ¿Cuál de los cuatro? ¿De qué coño os reís? Vosotros a lo vuestro. Como a lo suyo sigue el de la esquina, el más maduro, el que tiene ya mucha experiencia puliendo las armaduras, ese que levanta ligeramente la cabeza y apenas se inmuta, como el que ya sabe de qué va la cosa y no se sorprende. ¿Qué iba a esperarse de una mujer así, casada con un viejo? Tal vez el que está
¿Cómo se atreve Apolo a contarle en voz alta delante de sus hombres que ella se está revolcando con Marte? ¿Cómo tiene la desvergüenza de dejarle en ridículo ante ellos? Convertido de un plumazo en un hazmerreír para los suyos, más jóvenes que él, pendientes siempre de sus fallos, de sus meteduras de pata. Él, patrón que sabe hacerse respetar, obedecer con mano de hierro, guantelete de acero bien templado. ¿Cuántas veces se habían burlado del maestro a sus espaldas, del viejo verde ante la galanura de la esposa, ante su juventud? ¿Cuántas veces se les habrán ido los ojos tras sus curvas opulentas? ¿Cuántos comentarios mordaces habrán hecho a su costa? ¿Cuántas risitas cómplices intercambiadas? Y es posible que alguno de ellos, el más joven tal vez -cuerpos hercúleos modelados por el trabajo, hermosas piernas bien formadas, brazos poderosos, espaldas firmes, bien torneadas- haya gozado de los favores de una esposa demasiado tentadora, demasiado oferente. ¿Cuál de los cuatro? ¿De qué coño os reís? Vosotros a lo vuestro. Como a lo suyo sigue el de la esquina, el más maduro, el que tiene ya mucha experiencia puliendo las armaduras, ese que levanta ligeramente la cabeza y apenas se inmuta, como el que ya sabe de qué va la cosa y no se sorprende. ¿Qué iba a esperarse de una mujer así, casada con un viejo? Tal vez el que está  en medio, el del pelo rizado, con esa cara de sorpresa un poco alelada, sorpresa por la aparición, pero también quizá porque los celos le corroen. O la envidia. Abre la boca en un gesto casi de estulticia, de pasmo, de no querer creer lo que está viendo o tal vez lo que oye. Es ella tan hermosa, tan delicada, ella, a la que ha visto pasar una y otra vez de lejos o algunas veces tan cercana, cuando se aproxima a la fragua y parece que todo se transfigura con la cadencia de sus pasos, con el sonido que sabe a agua refrescante de su risa, con esos labios, esos brazos mullidos, ese andar tan ligero como si pisara plumas de ave. Quién fuera Marte para poseerla, quién fuera el soldado victorioso, aquel para quien yo he forjado esta armadura, cincelando cada detalle, para que él, triunfante, tome posesión de la mujer que tantas veces he deseado, a la que he imaginado una y otra vez en mis horas de insomne sin atreverme siquiera a rozarla en mis sueños, señorial, divinal, imponente. Y, el otro, al fondo, agazapado, ligeramente burlón: te lo mereces, viejo de mierda, te mereces esos cuernos que ella ahora te pone, que te ha puesto seguramente una y otra vez mientras tú te afanas y nos tienes aquí como esclavos, dale que dale al yunque, con esta atmósfera infernal, en esta especie de covacha, estrecha, agobiante, todo el día con el fuego, que acaba quemando el rostro y el ruido atronador del martillo, el fragor de los golpes sobre el yunque una y otra vez, monótono, ensordecedor, para doblegar el metal, para hacerlo sumiso y dócil como una hembra entregada, modelando las formas, dándoles vida, para que otros luego las luzcan imponentes a la cabeza de los ejércitos, como ese rey, ese Felipe, que la viste orgulloso para las grandes ocasiones, que se disfraza de soldado par animar a las tropas y que en su puta vida ha pisado el frente. Guerreros de salón para los que yo y tú, viejo asqueroso, trabajamos día y noche para forjar su gloria. Bien merecido te lo tienes. Mírale a él, a ese que dice ser Apolo y que se pasea con túnicas naranjas y esa ridícula corona de laurel, en plan yo nunca sudo. Él, cuyos brazos son blandos y su cuerpo muelle, de señorito mimado que no ha arrimado el hombro en su vida. Él, que tiene la osadía de presentarse así, como quien no quiere la cosa, a comunicarte lo que ya todos sabemos desde hace mucho tiempo: que ella es una puta, una cualquiera que se lo hace con el guerrero, con el vencedor, mientras tú, viejo, estás aquí puteado y renegrido, reconcomido por el trabajo agobiante, dando el callo, para que ella luzca hermosas vestiduras, preciosas gemas. Recluido sin esperanza en esta mazmorra en la que todos nosotros, tus peones, estamos encadenados soportando tus desplantes, tus malos humores, tus ínfulas cuando te regodeas y la paseas a ella como un trofeo ante nuestras narices. ¿De qué presumes, viejo? Mírale a él, a Apolo, con ese rostro de niña, esas manos que nunca han trabajado, manos de artista, dicen, dedos hechos para tocar la lira. Hay dioses y dioses, categorías, y tú, aquí encerrado, envejeciendo entre el humo y el ruido sofocante, no eres más que un pobre tipo: Vulcano el cornudo"
en medio, el del pelo rizado, con esa cara de sorpresa un poco alelada, sorpresa por la aparición, pero también quizá porque los celos le corroen. O la envidia. Abre la boca en un gesto casi de estulticia, de pasmo, de no querer creer lo que está viendo o tal vez lo que oye. Es ella tan hermosa, tan delicada, ella, a la que ha visto pasar una y otra vez de lejos o algunas veces tan cercana, cuando se aproxima a la fragua y parece que todo se transfigura con la cadencia de sus pasos, con el sonido que sabe a agua refrescante de su risa, con esos labios, esos brazos mullidos, ese andar tan ligero como si pisara plumas de ave. Quién fuera Marte para poseerla, quién fuera el soldado victorioso, aquel para quien yo he forjado esta armadura, cincelando cada detalle, para que él, triunfante, tome posesión de la mujer que tantas veces he deseado, a la que he imaginado una y otra vez en mis horas de insomne sin atreverme siquiera a rozarla en mis sueños, señorial, divinal, imponente. Y, el otro, al fondo, agazapado, ligeramente burlón: te lo mereces, viejo de mierda, te mereces esos cuernos que ella ahora te pone, que te ha puesto seguramente una y otra vez mientras tú te afanas y nos tienes aquí como esclavos, dale que dale al yunque, con esta atmósfera infernal, en esta especie de covacha, estrecha, agobiante, todo el día con el fuego, que acaba quemando el rostro y el ruido atronador del martillo, el fragor de los golpes sobre el yunque una y otra vez, monótono, ensordecedor, para doblegar el metal, para hacerlo sumiso y dócil como una hembra entregada, modelando las formas, dándoles vida, para que otros luego las luzcan imponentes a la cabeza de los ejércitos, como ese rey, ese Felipe, que la viste orgulloso para las grandes ocasiones, que se disfraza de soldado par animar a las tropas y que en su puta vida ha pisado el frente. Guerreros de salón para los que yo y tú, viejo asqueroso, trabajamos día y noche para forjar su gloria. Bien merecido te lo tienes. Mírale a él, a ese que dice ser Apolo y que se pasea con túnicas naranjas y esa ridícula corona de laurel, en plan yo nunca sudo. Él, cuyos brazos son blandos y su cuerpo muelle, de señorito mimado que no ha arrimado el hombro en su vida. Él, que tiene la osadía de presentarse así, como quien no quiere la cosa, a comunicarte lo que ya todos sabemos desde hace mucho tiempo: que ella es una puta, una cualquiera que se lo hace con el guerrero, con el vencedor, mientras tú, viejo, estás aquí puteado y renegrido, reconcomido por el trabajo agobiante, dando el callo, para que ella luzca hermosas vestiduras, preciosas gemas. Recluido sin esperanza en esta mazmorra en la que todos nosotros, tus peones, estamos encadenados soportando tus desplantes, tus malos humores, tus ínfulas cuando te regodeas y la paseas a ella como un trofeo ante nuestras narices. ¿De qué presumes, viejo? Mírale a él, a Apolo, con ese rostro de niña, esas manos que nunca han trabajado, manos de artista, dicen, dedos hechos para tocar la lira. Hay dioses y dioses, categorías, y tú, aquí encerrado, envejeciendo entre el humo y el ruido sofocante, no eres más que un pobre tipo: Vulcano el cornudo"LOURDES ORTIZ, "Las manos de Velázquez". Ed. Planeta, Madrid 2006.












.+Imperio+Nuevo.jpg)






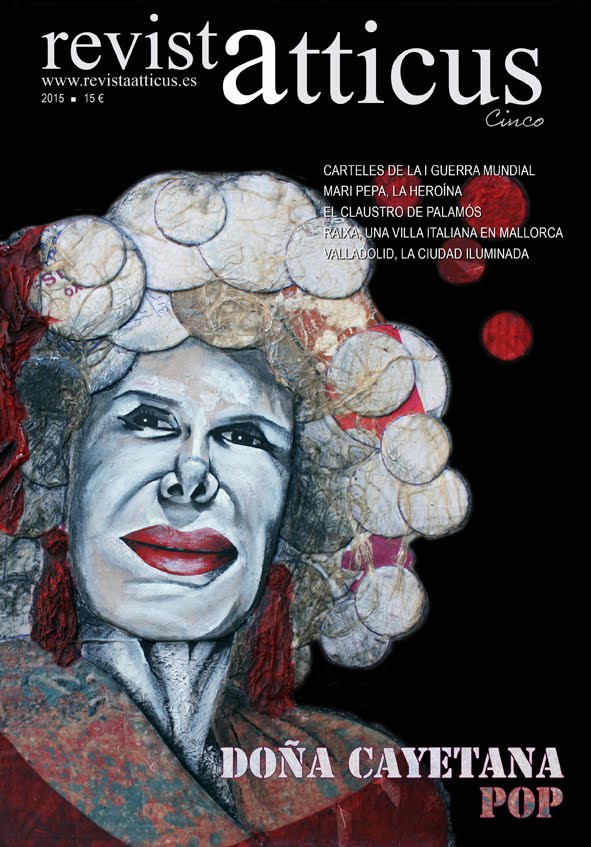
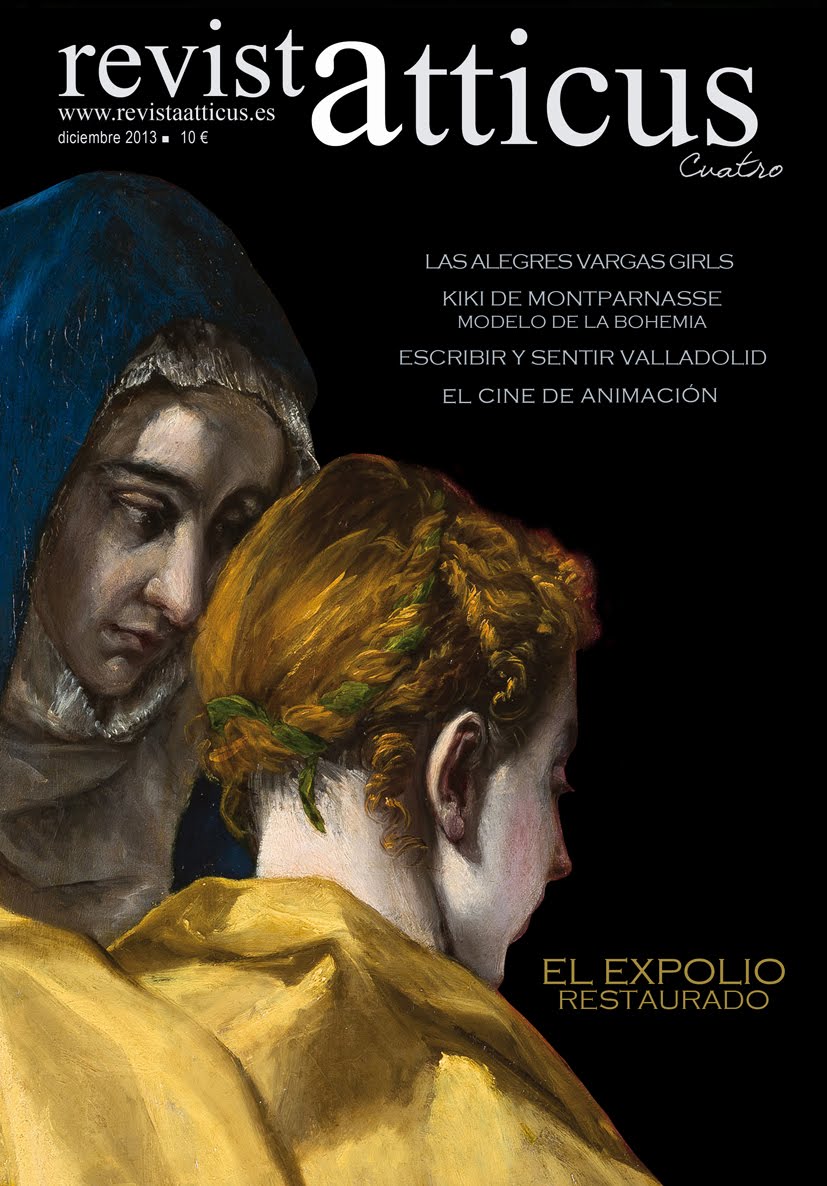

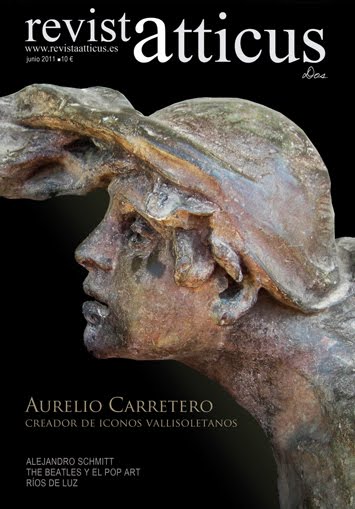





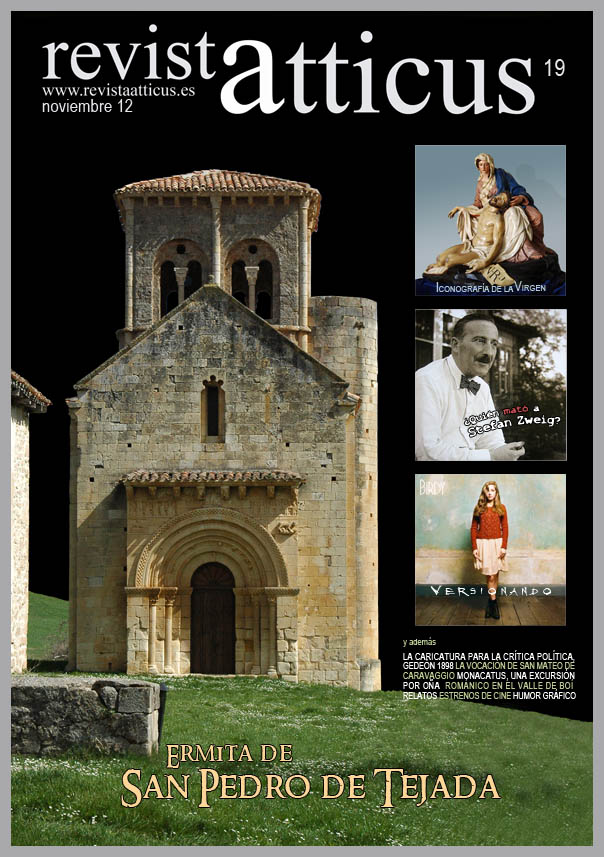
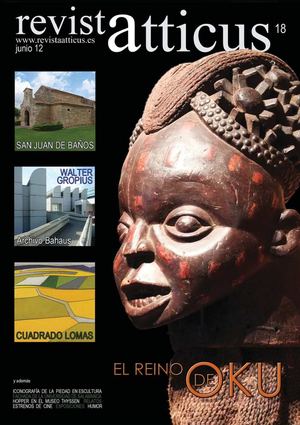


























1 comentario:
Es interesante todo lo que cuentas y la forma de contarlo es buena y didáctica.
Aprovecho para darte esta nueva dirección de mi nuevo blog:
http://pincelyburil2.blogspot.com/
Publicar un comentario